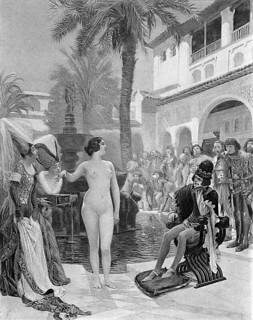Uno, en su calidad de ciclista piltrafilla, no es muy dado a frecuentar las alturas. Siempre he preferido el llano.
Lo cual no significa que, en ocasiones, enfrentemos la excepción. Además, me pareció una buena ocasión para hacer mayor a Julieta.
No todos los días se sube a Vela Blanca. Atalaya mítica, muy celebrada, conocida y gloriosamente conquistada cuando el ardor guerrero –que ya no- inflamaba nuestras almas.
Eso, y contárselo a mis nietos, justifican –de sobrado- este cristalito.

Vela Blanca es el vértice que divide los confines del Cabo de Gata con los de San José. Cima de la categoría del Puerto de la Mentira, llamado así porque nadie se cree que hayas subido allí. De hecho, si yo lo hice, fue porque andaba extraviado y más perdido que turco en la neblina.
Esta vez iniciamos la aventura desde la aldea de San Miguel, no fuera a ser que en el calentamiento se nos agotase la gasolina y no hubiera más que contar. Para cuando dejábamos atrás la iglesia de Las Salinas ya estábamos tonificados, subir la cuesta del faro nos puso en antecedentes de lo que nos esperaba y, a pie de Vela, el testigo de la temperatura corporal subía tres rayitas por encima de lo habitual.
Si bajar desde Vela Blanca duele y debes hacer virguerías para no salir despedido por delante del manillar, imagine su merced lo que será subir.
Guardo, para estas ocasiones, los consejos del peregrino Martínez en aquella cruzada que supuso el Camino de Santiago. Aconsejaba el guripa no mirar nunca hacia arriba, ni hacia abajo, clavar la vista en la rueda delantera y olvidarse del tiempo y del espacio, como canta el Battiato en su no time no space. Sólo así se consigue llegar a la cima.

el faro del Cabo, punto intermedio
Confieso, sin rubor, que una parte de la subida la hice descabalgado y arrastrando a Julieta, lo que si bien es un desdoro para mi currículum deportivo, no es menos cierto que engrandece mi voluntad y sirve de cura de humildad al ego siempre desbocado.

a media ladera... o a media vela; un respiro para respirar. Al fondo, el faro de Cabo de Gata
Una vez arriba, atrás los momentos en que pareció que la vida se escapaba por tu boca, la recompensa vale con creces lo sufrido.
Ante la silenciosa presencia de la torre, que data del año 1767, sumergido en la brisa o el viento –según toque- las rocas que coronan el acantilado dan paso al abismo siempre azul del mediterráneo.
A occidente el faro del Cabo de Gata, a oriente las calas del Barronal, Monsul, Genoveses y allá a lo lejos la torre gemela de La Polacra, ponen limites a algo parecido al nirvana.


Ya solo queda bajar. Ahora serán protagonistas los frenos de Julieta, mientras tu clavas las palmas de las manos en el manillar y atrasas el culo cuanto puedes para llevar el centro de gravedad a puntos lo más razonables posibles.
Con todo, aconsejo al lector la aventura. No es sitio al que haya que subir todos los días, pero hacerlo una vez al año, como el ir a la Meca, es lance que mortifica el cuerpo, hace expiar los pecados y reconforta el espíritu.

No es prurito personal, es fe notarial; por si alguien lo pone en tela de juicio.